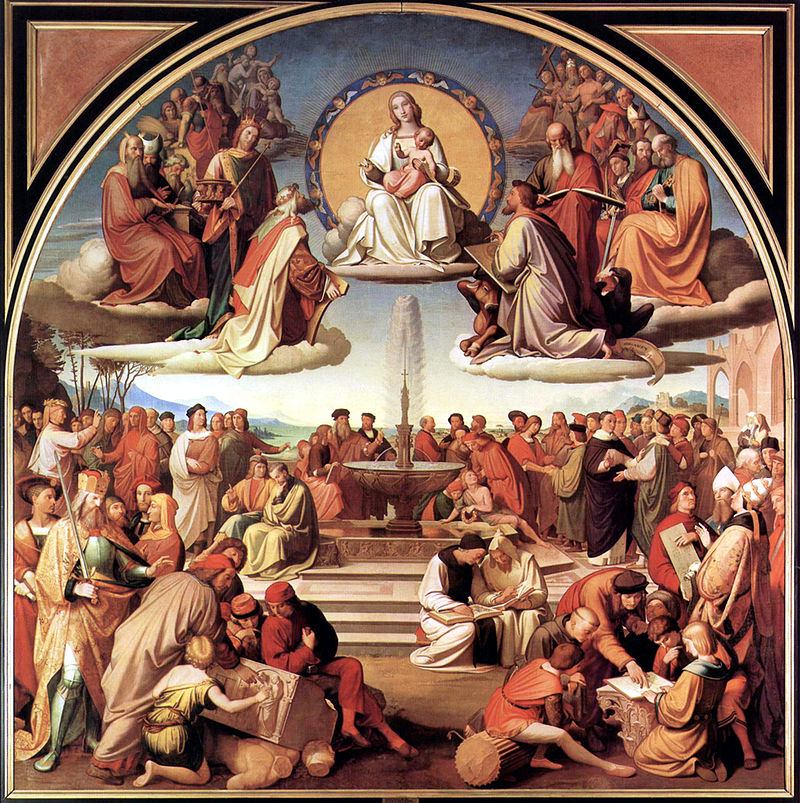Manuel
Vilar y Tlahuicole: la Revalorización de los Vencidos
Por
Alberto Espinosa Orozco
I
Relevo real en el tiempo como maestro de escultura
en la Academia de San Carlos después de Manuel Tolsa (Engüera, 4 de mayo de
1757 - Las Lagunas, 25 de diciembre de 1816), Manuel Vilar llegó a México a los
36 años de edad, en el año de 1848, cuando por órdenes del emperador Santa Anna
se inicia la reorganización completa de la Academia de San Carlos, la cual
había permanecido cerrada prácticamente por un cuarto de siglo, debido a los avatares
independentistas (de 1821 a 1843). Manuel Vilar se desempeñó desde entonces como egregio director del
área de escultura, desplegando siempre gran entusiasmo en sus clases y en todos
sus proyectos comenzando por realizar una serie de proyectos para reformar el
arruinado edificio y renovar los planes de estudios de su disciplina en la
academia.



Manuel Vilar i Roca (1812-1860) es el mayor
representante de la escuela del romanticismo catalán español del siglo XIX. Es
también el mayor escultor de la Academia de San Carlos después de Manuel Tolsá.
Nació en Barcelona el 12 de noviembre de 1812. Estudió en la Escuela de Arte de
la Llotja, en Barcelona, a la que ingresó a los 12 años, estudiando primero pintura
por 8 años, siendo luego discípulo del escultor Damián Campeny hasta 1832. Junto
con Pelegrin Clavé viaja pensionado a Roma para perfeccionarse en su oficio, en
el año de 1833, estudiando y siendo dirigido por 11 años por el catalán Antoni
Solá, maestro de la Academia de San Lucas, y trabajando en el taller del famoso
escultor Pietro Tenarani, tomando sus modelos de los escultores
prerencentistas, cuando eran las máximas figuras del estilo romántico
clasicista en Europa, junto con Thornewalden y Canova, y a cuyo estudio asistía
regularmente los pintores Ingres y Molteni. La Real Academia Catalana de San
Jorge conserva algunas valiosas obras del escultor y dibujante pertenencientes a su periodo romano, como
son: “Jasón robando el vellocino de oro”
(1836), “Latona y los lebreles”, “Deyanira y el centauro Neso”, “El Juicio de Dánae en Babilonia”, “Niña rodeada de perros” y “Niño jugando con cisne”.




Inscrito dentro de la corriente del romanticismo
catalán de orientación católica Vilar practicó el estilo purista de la escuela
alemana de Overbeck, cuya reinterpretación del renacimiento se decantó en un
nuevo eclecticismo clasicista católico, opuesto por su naturaleza propia al
virtuosismo superficial del neoclasicismo de la escuela modernista
contemporánea, reintroduciendo el concepto de la belleza como serenidad, gracia
y trasparencia de las formas marcadas con los signos de la espiritualidad y del
buen gusto. Calificado su estilo como de esteticismo espiritualista Vilar
desarrolló en México un profundo simbolismo historicista de carácter heroico,
inflamando de entusiasmo y marcando a todos los escultores que le sucederían,
los cuales profesaron por el maestro catalán verdadera veneración, poniendo los
perdurables cimientos de la escuela de escultura mexicana del siglo XIX.
Manuel Vilar murió inesperadamente de neumonía en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1860, a los 48 años de edad, luego de 12 años de trabajar infatigablemente como director del
área de escultura en la Academia de San Carlos, dejando un puñado de esculturas
nacionalistas de gran trascendencia cultural -por más que se encuentren en la
actualidad encriptadas, cubiertas con el capelo trasparente de la indiferencia.
Sus obras mexicanas más importantes son: el “San Carlos Baromero protegiendo a un niño” que se encuentra en el
patio de la Academia de San Carlos; recinto cultural que guarda celosamente
también su imponente “Iturbide” (1850)
y el “Busto de Santa Anna”. Obra suya
de singular importancia es su “Cristóbal
Colón ante la Reina Católica” (1858), expuesta con su pedestal en la Plaza
de Buenavista hasta el año de 1892. Gran estudioso de las posiciones y posturas
psicológicas y de las actitudes nobles dejó también a la posteridad una serie
de importantes altorrelieves en mármol, un
“San Lucas” para la Escuela Nacional de Medicina y, sobre todo, tres
esculturas monumentales sobre la grandeza del pasado prehispánico: la pareja “Malinche” en actitud recatada y refexiva, y “Moctezuma” en posición arrogante y displicente, junto con la más celebrada de todas sus obras: el “Tlahuicole”, en homenaje al inmortal
gladiador tlaxcalteca.








La
escultura, de impresionantes proporciones, llama poderosamente la atención por
la extraordinaria fuerza viril del guerrero, en pose dinámica y actitud heroica,
siendo una idealización del personaje que tenía la intención de dignificar la
grandeza del pasado prehispánico.
La escultura del “Tlahuicole” resulta así una
idealización de un motivo histórico, una especie de Sansón indígena o de fabuloso
Hércules nacionalista, monumento que sirvió de base a una serie de obras que
luego enmarcarían la naciente revaloración de nuestro pasado americano, como
son “El Suplicio de Cuauhtémoc” de
Leandro Izaguirre, “El Senado de Tlaxcala”
de Rodrigo Gutiérrez, el Monumento a Cuauhtémoc” de Gabriel Guerra o las muchas
obras de carácter prehispanizante ejecutadas posteriormente por el artista
hidrocálido Saturnino Herrán (1888-1919).
Existen, además de una litografía y una fotografía de la época, dos retratos de Manuel Villar; uno de
ellos realizado al óleo por su gran amigo, el también catalán Pelegrin Clavé;
el otro, un busto a la escayola de su más aventajado discípulo Fernando Sojo, realizado
un año después de la muerte del maestro, en 1861 –una de cuyas copias no
llegaría a Barcelona sino hasta el año de 1969. El busto mexicano de Felipe Sojo se encuentra resguardando el monumento sepulcral al maestro Manuel Vilar, donde hasta la fecha reposas sus reliquias mortales, en la Iglesia de Jesús Nazareno, junto a una cruz labrada por su también discípulo Epitacio Calvo.
II
La Leyenda de Tlahuicole cuenta que entre
los años 1511 y 1519 se sucedieron, en el actual territorio de Tlaxcala,
numerosas batallas en que los mexicanos, los tenochcas o mexicas, intentaban
mellar el espíritu inflexible de los tlaxcaltecas. Desde las Guerras Tepanecas,
en que los tlaxcaltecas habían soportado lo más crudo de las batallas al lado
de su caudillo Netzahualcóyotl, esta valiente nación había dado muestras de su
espíritu guerrero y su ardor patriótico.

Abrazaron el ideal de un Azcapotzalco restaurada,
convertido en ruinas aun antes que los señores de Tenochtitlán y Tacuba se
tornaran favoritos del príncipe acolhua.
Y de entre estos valerosos guerreros, sobresalían especialmente los otomíes,
una pequeña etnia enclavada en el este de los estados tlaxcaltecas, que habitaban
esas tierras antes de la llegada de todas las tribus nahuas, y que habían
firmado pactos de hermandad con los tlaxcaltecas a cambio de que no los
expulsaran de sus tierras en Tecoac. El pacto era sencillo y claro: ellos
permanecerían en el este vigilando la frontera más conflictiva de su país,
marchando en la vanguardia de cualquier guerra que decidieran emprender contra
sus enemigos, primero en Azcapotzalco y, después, en Tenochtitlán y Chalco. Los
otomíes servían como mercenarios, mas no como sirvientes, marchaban al frente de
la batalla como humildes guerreros, nunca como esclavos, gozando del respeto y
la consideración de los confederados de Tlaxcalan.
Tlaxcala fue una nación independiente del Imperio
Mexica, pues cansados de los abusos despóticos del Huey Tlatoani Moctezuma,
jefe de los tenochcas, los tlaxcaltecas se rehusaron a pagarles tributo,
orillándolos a negociar con Hernán Cortes a su llegada, por medio del Sr. de
Ocoteluco, Mixicatzin (llamado por los españoles Lorenzo), durante el gobierno
tlaxcalteca de Xicoténcatl Axacacatzin (Vicente).
Hubo una batalla en 1516 que dio lugar a una
de las leyendas más grandes de esta hermosa nación. La batalla sucedió en
Huautla, con un triunfo de los mexicas, la huida de los soldados tlaxcaltecas y
la captura de un joven noble de menos de 20 años, pero que ya era una leyenda
entre las filas enemigas: Tlahuicole, quien nació en 1497 al norte de Tlaxcala,
distinguiéndose por ser un gigante otomí de fuerza sobrehumana y de gran valor,
notable guerrero en las guerras floridas (Xochiyaoyotl), donde se capturan víctimas
como ofrenda a su dios Hutzilopochtli.
El joven otomí, hijo de patricios miembros
de la República Tlaxcalteca, a su temprana edad era ya famoso por ser un
soldado sumamente fuerte, diestro con las armas y que, según se rumoraba, había
dado muerte a uno de los hijos de Moctecuzoma Xocoyotzin, emperador de los
mexicas.

Cuenta la leyenda que luego de una intensa
batalla fue perseguido, cayendo en una ciénaga de la que no pudo salir. Ahí fue
encontrado por los soldados huexotzincas, quienes lo ataron y lo llevaron
prisionero a la capital del imperio. Al llegar fue recibido por el señor de
Iztapalapa, quien por ese entonces era Cuitlahuac. El noble mexica no tardó en
llevarlo ante el emperador Moctecuzoma como trofeo de guerra y éste lo recibió
con los más grandes honores. Cabe mencionar que entre los mexicas, la habilidad
para la guerra era una de las mayores virtudes. Moctecuzoma colmó entonces de
regalos y mujeres al noble otomí, tratando de ganarse su confianza para hacerlo
parte de las negociaciones con su nación. Moctecuzoma le ofreció entonces
liberarlo, pero Tlahuicole no aceptó, diciendo que prefería morir en
batalla. Tlahuicole era de madera
sólida, un nacionalista extremo y ferviente defensor de la independencia de
Tlaxcala, quien respiraba de los mismos principios que Xicoténcatl Axacacatzin. Le pidió al emperador que le diera muerte lo
antes posible, pues un capitán capturado en la guerra era deshonroso para los
otomíes.


Moctecuzoma, hábil político y negociador, no
haría caso a las peticiones de Tlahuicole, manteniéndolo “prisionero“, si esa es la
palabra indicada, hasta lograr una negociación conveniente, convenciéndolo por
un tiempo de servir bajo el estandarte mexica en las Guerras Purépechas –pues los
purépechas o tarascos, también acérrimos enemigos de los tlaxcaltecas. Tlahuicole
aceptó en pago de los favores otorgados
por el emperador Moctecuzoma, liderando en la guerra a los soldados tenochcas.
Tlahuicole marchó como capitán de milicia bajo el mando de Cuauhtémoc en la
Guerra del Salitre para apoyar a los estados de Sayula, Autlán y, según algunos
autores, Tzinapécuaro. A su regreso, Cuauhtémoc habló al emperador de su valía
y su enorme contribución en la batalla, pidiendo más honores y riquezas para su
persona. Moctecuzoma insistió de nuevo en concederle la libertad para que
regresara con los suyos y sirviera de ejemplo de la buena voluntad mexica.
Tlahuicole pidió de nuevo la muerte, esta vez de forma irrecusable, dada la
circunstancia de que había combatido bajo el estandarte del enemigo y que no
había manera de regresar a Tecoac (su ciudad natal) debido al juramento de los
guerreros otomíes, que les forzaba a regresar victoriosos o morir en la batalla
(algo similar al juramento militar de los espartanos). Por lo que finalmente fue
sacrificado como gladiador, en la cima de Tolometli, atado al Temalacatl, la
piedra del sacrificio gladiatorio.

El emperador Moctecuzoma entonces le otorgó la gracia
de defenderse con un mecahuali y un escudo, siendo atacado por cuatro guerreros
al mismo tiempo en cinco ocasiones diferentes. En su feroz defensa el guerrero
dio muerte, según el Códice Mendoza, a ocho guerreros y sacando del combate e hiriendo
a otros veinte. Atado a la piedra de sacrificio cayó muerto finalmente en
combate. Su cráneo y su corazón fueron ofrecidos a Huitzilopochtli por Moctecuzoma
y su cuerpo, convertido en cenizas, fue enviado de regreso a Tlaxcalan.
Los tlaxcaltecas lo honraron como a uno de
los grandes héroes de la República. Después de muerto Tlahuicole, las Guerras
Purépechas siguieron cobrando batallas hasta unos meses antes de la llegada de
los españoles, pero los mexicas sólo obtuvieron derrotas. Las únicas victorias
que pudieron obtener en esa desastrosa guerra fueron las que obtuvieron teniendo
como general al valiente guerrero Tlahuicole.